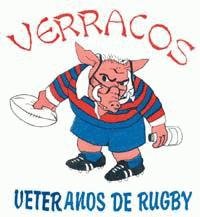El día que cumplí 40 años me cuidé mucho de celebrarlo. Para evitar cualquier tentación me largué a Londres, donde consideré que estaría a salvo porque esa es una ciudad en la que nadie conoce a nadie. Yo la crisis de los 40 la pasé a los 35, o un poco antes, no me acuerdo, y parece que aún me dura. Siempre fui algo precoz, igual que el pirata somalí. En general los síntomas coinciden, aunque con variaciones: en lugar de una moto de gran cilindrada o un deportivo descapotable, como suelen hacer los aficionados al Seagrams con Tónica Schwepps, yo me compré una bicicleta, una batería electrónica y una armónica con la que distraer las tardes. Por lo demás, el cuadro habitual. Empezaron a disgustarme los pelos de la espalda, consideré la posibilidad de atajar la infección seborréica del cutis con un tratamiento facial y me hice corredor aficionado de larga distancia, pensando en medios maratones y aun en maratones que reivindicaran mi condición de hombre-de-mediana-edad-en-el-mejor-momento-de-su-vida. Es decir, todo una conveniente ficción que enmascarase la realidad: el extravío, el desconcierto, el cansancio, la desesperanza, el hastío y la inminencia de la definitiva derrota.
En el mientras tanto, seguí jugando al rugby, confiado en que me mantendría ágil y despierto, inaccesible a la edad, inmortal, como me dijo un compañero el otro día. He pasado la barrera de los 40 en el campo. Pensaba que me sentiría orgulloso, pero ahora estoy confundido: me parece que he perdido el juicio y que me estoy equivocando de lugar. Como soy el opuesto de Shanti Andia, un hombre de inacción, he resuelto dejar pasar el tiempo sin tomar una decisión. En realidad, yo sigo a la espera de que el rugby me retire de un mal golpe, como viene anunciándome mi madre desde hace más de una década, o me envíe una señal definitiva, evidente, irrefutable, de que mi hora ha llegado. Mientras tanto, sustrayendo cada día mayor terreno a la realidad en favor de las utopías, sigo entrenando y jugando. Cada verano pienso que lo voy a dejar y luego viene septiembre y vuelvo al barrigazo. A ratos me pongo melancólico y mentalmente anoto lo que sería el arranque de una autobiografía apócrifa sobre mis días en el rugby. Diría así:
“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el talonador Aureliano Ornat había de recordar el día en que Angelito el Carnicero jugó de pilar izquierdo a su lado, con 45 años, después de proclamar frente al espejo y en referencia a su imponente torso desnudo: ‘¡Menos mal que esta mañana me he puesto los músculos!”.
Soy el continuador de una saga de irredentos, por lo que parece. Pero tal vez la señal que temía llegó este sábado. Ahora juego las medias horas finales de los partidos, un periodo indeciso en el que puede estar todo hecho o todo por hacer. Durante los 50 minutos anteriores aguardo en la banda, armado hasta los dientes, con las medias a la rodilla, el protector en la boca y la chichonera calzada en la cabeza. Después, a la hora de salir, me quito la chichonera porque me parece que hay algo pusilánime, impropio, en protegerme la cabeza después de tantos años jugando a cerebro descubierto. Cuando se aproxima el descanso me marcho a corretear por el fondo del campo y empiezo a prepararme para lo que venga. Ahora que anda por ahí la máquina de entrenar melés he encontrado una notable diversión arrojándome cabeza abajo contra sus felices almohadillas. Lo hice el sábado, a modo de calentamiento individual, y fue un reencuentro emotivo, porque uno ha pasado atardeceres muy hermosos retozando con esa máquina por las praderas del Seminario, llevándola de acá para allá, de lado a lado del campo, entre bufidos, pedorretas, expectoraciones, gruñidos y gargajos, todo manifestaciones de un mutuo amor entre el hombre y la bestia. Moverla jaleado por los compañeros es como sacar en procesión a un Cristo del que se es devoto: una experiencia religiosa. Puro erotismo trascendental. Sexo deportivo. Si un jugador de rugby se hace alguna vez director de cine porno (lo cual no está lejos de ocurrir) la escena en la que un ejercito de doncellas atenienses son violentadas por 300 espartanos sobre una máquina de entrenar melés pasará a ser un clásico del género.
La máquina de entrenar melés es el mejor amigo de un primera línea, si exceptuamos a otro primera línea. Los dos (las máquinas y los primeras líneas) presentan muchas similitudes: ambos son artilugios primarios, de robusta sencillez y muy concreta fiabilidad. Sirven para lo que sirven y eso lo hacen bien, con simplificado orgullo. No le puedes pedir a un primera línea que dirija a un equipo ni a una máquina de entrenar melés que te lleve a Barcelona. Tan parecidos son que, en ciertas ocasiones, uno puede confundirlos: a un primera línea le pones un impermeable rojo y es igualito a una máquina tapada con la lona para que no se oxide. No estoy exagerando. De hecho, hay primeras líneas con menos sentido común que una máquina de entrenar melés; no es extraño verles abrazados a ella, hablándole a las espumas recubiertas de lona contra las que se enfrentan. Uno puede confiar en una máquina de entrenar melés: sabe guardar los secretos, aguanta los empujones, permite que le babees las aristas y tiene más o menos la misma agilidad que nosotros. Para un primera línea, el entrenamiento con su máquina es suficiente: empentar, empentar, empentar, hacer papilla los hombros, agacharse un poco más, siempre un poco más, contracturar todo los músculos del cuello y sus inserciones, y si acaso de cuando en cuando completar una serie de flexiones y otra de abominables, con el fin de relajar o hacerles compañía a los muchachos de la línea. Correr no es importante. La resistencia se gana empujando, eso lo sabe cualquier hombre a partir de la pubertad. De la velocidad ni hablamos: no conviene echar una carrera hasta la línea de 22 contra la máquina de entrenar melés, porque podría ganarnos. A los primeros líneas nos incomoda el exhibicionismo atlético. Y las máquinas de entrenar melés se quedan frías si las embiste alguien de menos de cien kilos.
Con nosotros a su lado, las máquinas de entrenar melés se sienten queridas y apreciadas en su justa medida. Nos saben iguales a ellas: un capricho de la ingeniería. De hecho, en las primeras líneas se han observado homínidos que asombrarían a la Ciencia y se pueden considerar auténticas maravillas de la evolución. Durante algún tiempo tuvimos en nuestro equipo a un primera línea rumano de al menos 160 kilos, de los que no menos de 35 serían cabeza. Hasta que no aprendió sus primeras palabras en español algunos no tuvimos claro que no estuviéramos alineando a un buey. Cuando le preguntábamos, nuestro astuto presidente se encogía de hombros y por toda explicación agitaba el documento con el transfer internacional. El tipo podía ser un rumiante, venía a decirnos, pero no un indocumentado. Por suerte, en la plantilla tenemos varios estudiantes de Veterinaria y les bastó observar (muy de reojo y con sumo cuidado) los órganos reproductores del especimen para concluir que al menos un Hereford no era. Momento en que el entrenador maldijo su escasa fortuna, porque ya se frotaba las manos pensando en explotarlo como semental en su granja. No falta quien sostiene que lo intentó, de todos modos. Observado de cerca, el muchacho tenía un corazón muy humano, formación en Teología, una amante enamorada que le guardaba la ausencia y la dignidad intacta en la distancia del exilio. Aun así, temíamos seriamente que se nos lesionara de gravedad. Primero porque en los partidos uno podía entregarle la pelota sabiendo que avanzaría docena y media de metros con varios saltimbanquis del equipo contrario colgados del cuello. Segundo, y sobre todo, porque si se rompía alguna articulación y quedaba inservible, nadie estaba seguro de dónde había instalado el Ayuntamiento el Punto Limpio más próximo. Ni cómo trasladarlo hasta allí.
A lo que iba: el hombre y la máquina… El caso es que, después de una buena serie colisiones contra el animal de hierro y espuma, me sentí preparado para acometer la media hora precisa de juego. Sintiéndome cálido y maleable, me dije: es hora de estirar para que esos músculos cuyos nombres ignoramos se presenten bien lozanos en la pasarela del campo. Hay un prestigio que defender. Y, sentado sobre mis talones, en actitud de meditación trascendental, tensé los muslos y otras zonas blandas para retirarles varios años de encima. Cuando ya empezaba a sentirme joven, capaz de mezclarme entre los adolescentes que anticipan el relevo generacional, listo para enfrentar la caza del veterano que cualquier equipo desea practicar cuando tiene muy visto a un tipo concreto del rival, justo en ese momento en el que verdaderamente quería parecerme que nada había cambiado, que yo seguía siendo el mismo de las últimas dos décadas, que jamás estuve mejor, ni más en forma, y que en verdad soy un-talonador-de-mediana-edad-en-el-mejor-momento-de-su-vida, un Peter Pan del oval, un Connor McCleod del rugby… justo entonces pasó a mi lado un chavalín, me miró y, sin detenerse un momento, me preguntó: “Oiga, ¿usted no juega?”. Y mientras yo caía muerto sobre el césped, él se fue caminando hacia el otro lado del campo.
Extraido de: http://ornat.wordpress.com/